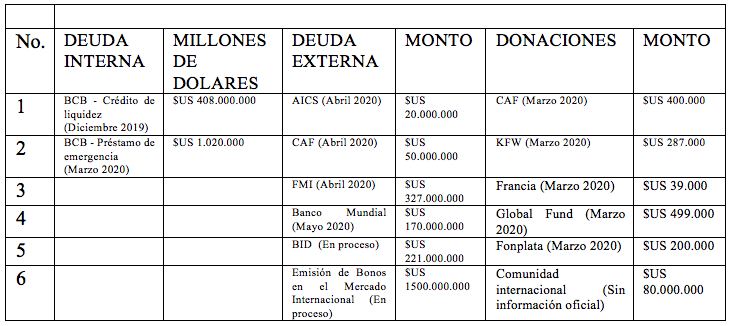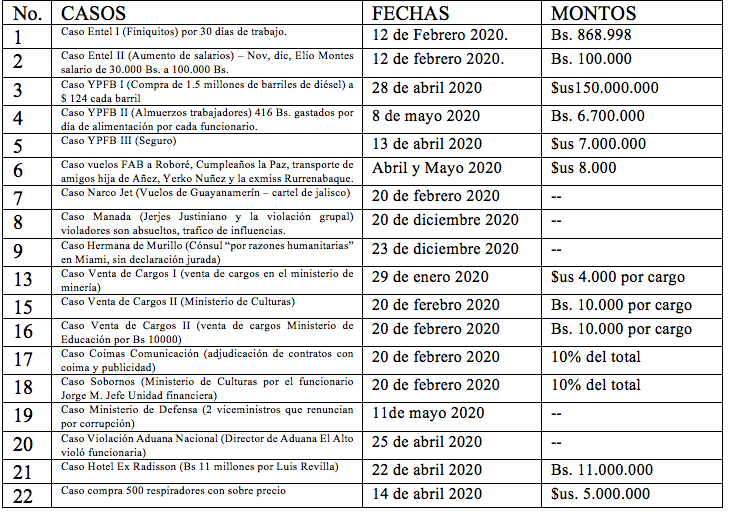Ha generado polémica, el Comunicado de la ASFI sobre la aplicación de la Ley 1294 y el Decreto Supremo 4206, ambas normas emitidas el 1 de abril de 2020, una correcta interpretación de éstas debiera partir no sólo de una interpretación literal, porque dada la coyuntura en que fueron dictadas, se requiere una interpretación teleológica, es decir que resalte los fines que persiguen.
La primera interrogante que se plantea es, si se deben pagar las cuotas desde junio, al respecto, la Ley 1294 en su artículo 1, ha establecido que las entidades de intermediación financiera, deben de forma obligatoria, realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, por el tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), es decir, que deben, de oficio, diferir las cuotas de capital e intereses correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, porque hoy a 7 de mayo de 2020, la cuarentena sigue vigente y si por algún motivo, la cuarentena se amplía a un nuevo mes, por mandato de la Ley el diferimiento también tendría que ser automático, por lo que de hecho resulta ya incoherente la postura de que las cuotas de los créditos comiencen a pagarse en junio, pues el vencimiento de la cuota de mayo, se producirá en junio y la cuota de junio se entiende que se vence en julio, así que de la simple lectura de la norma ya nos damos cuenta que la temporalidad del diferimiento, está condicionada no a una instrucción del ente Regulador , es decir, poco importa que opine la ASFI, claramente dice “…por el tiempo que dure …”, es incomprensible que el Director Ejecutivo de la ASFI, no haya podido explicar este punto en entrevistas con la Prensa, generando una innecesaria polémica, la Ley es sumamente clara en este punto, A LA FECHA DADO QUE LA CUARENTENA HA SIDO AMPLIADA Y ESTAMOS EN MAYO, EL DIFERIMIENTO ALCANZA A LA CUOTA DE ESTE MES.
Pero, ¿puede un banco interpretar la norma aduciendo que, al terminar la cuarentena en mayo, los pagos deben hacerse desde junio? Este es un punto polémico, sin duda podría existir, alguna entidad financiera que aludiendo que la cuarentena termine en mayo y restando días del mes no corridos, el prestatario debería cumplir con el pago de su cuota en junio, entiendo que esta sería una interpretación forzada de la norma, esto es porque el fin de la norma es que la afectación económica que conlleva acatar la cuarentena en un país con el comercio y otras actividades productivas paralizadas, constituye un extremo que repercute en el patrimonio de la generalidad de los ciudadanos, a dicho efecto, ¿quién debe dejar en claro el alcance de la norma?, el artículo 2 - VII. del Decreto Supremo 4206, dice de forma textual “La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, emitirá las disposiciones reglamentarias y contables que sean necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del presente Artículo.”, es decir, es la ASFI la que se encuentra compelida normativamente, a delimitar el alcance temporal de la norma y para este fin debiera emitir una Resolución Administrativa que no deje dudas sobre este punto, en mi opinión, la norma es muy clara, porque el fin de la regulación financiera, es fundamentalmente la protección del usuario de los Servicios Financieros, el Artículo 1 de la Ley 393, dice textualmente que la finalidad es la protección del consumidor financiero, si se interpreta la norma de forma que el Consumidor sea afectado en su patrimonio, entonces se estará incumpliendo el fin mismo de la ASFI, la misma Ley de Servicios Financieros en su Artículo 4. (FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS), dice: “Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población.”, No es racional, que la Autoridad Regulatoria interprete la temporalidad de la norma en contra del usuario, cuando la propia Ley de Servicios Financieros otorga los parámetros para la interpretación teleológica de la Ley 1294 y el Decreto Supremo 4206, es decir, por sus fines, que en circunstancias históricas como las que vivimos no tienen más objeto que el de cuidar el patrimonio de los usuarios financieros, frente a la evidente desproporción entre obligaciones y derechos, que de hecho supone un contrato de mutuo bancario.
En consecuencia, con lo anterior, no parece correcto que la ASFI haga referencia a los costos financieros del diferimiento, porque en mi opinión, la norma prohíbe el cobro de los mismos. Para entrar en materia, me permito citar, de forma textual el ARTÍCULO 2.- (DIFERIMIENTO DE CUOTAS EN OPERACIONES CREDITICIAS) del Decreto Supremo 4206, que dice:
“I. Las entidades de intermediación financiera, quedan autorizadas a realizar el diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, por los meses de marzo, abril y mayo.
II. Las entidades de intermediación financiera contabilizarán las cuotas diferidas en las cuentas especiales establecidas para este efecto. Dichas cuotas diferidas no generarán ni devengarán intereses extraordinarios, no se podrá incrementar la tasa de interés ni se ejecutarán sanciones ni penalizaciones de ningún tipo.
III. No se podrá capitalizar los importes diferidos por concepto de intereses, bajo ningún concepto.
IV. El diferimiento de las cuotas no implicará mayores costos a los prestatarios.”
La ASFI ha emitido un comunicado en el que hace referencia a “costos financieros” del diferimiento, cuando el texto de la norma citada, dice que el Diferimiento de Cuotas, no implicará otros costos, los costos financieros, son por definición; intereses, comisiones y otros que se originan por la obtención de préstamos ante entidades financieras y el punto 2 dice, que las cuotas, es decir, el conjunto de capital e intereses no generaran intereses extraordinarios, pero hay que decir, que lamentablemente el texto contiene un defecto que si puede generar estos costos por el diferimiento, cuando dice, intereses extraordinarios, puede dar lugar, quizá a eso se refiere la ASFI, a la generación de intereses ordinarios pactados en el contrato, esto implicaría que el Ente Regulador ya ha tomado partido en la interpretación de la norma y se ha decantado por favorecer a los bancos en este punto.
Cuáles serían las dos opciones entonces; si se decide aplicar intereses ordinarios sobre las cuotas devengadas, entonces el banco no habrá perdido ni un solo centavo al término de la operación, porque los saldos de capital, generaran intereses hasta el momento de su pago y en todo caso, para el usuario el costo podría incrementarse si se amplía el plazo de la operación, si se aplica el interés ordinario a los saldos de capital diferidos, ya no estamos hablando de un diferimiento, sino de una reprogramación pura y simple.
La Segunda opción, es que la ASFI interpretando el punto IV del citado artículo, disponga reglamentariamente, el congelamiento de las cuotas diferidas, es decir, que realmente se difieran en capital e intereses, íntegras, para ser pagadas, mediante un pacto con la entidad financiera, en ese escenario, el banco no perdería los montos devengados de intereses hasta el vencimiento de las cuotas, pero no podría aplicar un interés ordinario sobre el capital devengado.
En mi opinión, la redacción del punto II del Articulo 2 del Decreto Supremo 4206, es deficiente y puede dar lugar a conflictos, de hecho, eso sucederá, si el Ejecutivo no aclara este punto o la ASFI emite una reglamentación que elimine la duda, el punto de polémica es que se prohíben los intereses extraordinarios, pero no se hace ninguna mención a los ordinarios.
Ahora, la última duda que manifiesta casi la totalidad de los usuarios financieros, es si las cuotas diferidas deben ser pagadas en 6 meses, para responder esto, hay que citar el Art. 2 – V del Decreto Supremo 4206, que dice;
“V. Dentro de los seis (6) meses posteriores al último diferimiento, las entidades de intermediación financiera deberán convenir con sus prestatarios los términos para el pago de las cuotas diferidas”
Entonces es claro, que NO, no existe un plazo de 6 meses para realizar el pago, el plazo es en realidad, para acordar el pago de las cuotas diferidas, este punto también requiere reglamentación o en su caso un Decreto aclaratorio, porque se daría por entendido, que en los siguientes 6 meses al último diferimiento, el deudor, simple y llanamente no debe pagar las cuotas diferidas, ahora bien, ¿cuáles serían los términos del acuerdo para el pago de las cuotas diferidas?, pues ahí debe intervenir, necesariamente el ente regulador, de lo contrario, los bancos impondrán arreglos de adhesión o en el caso extremo los clientes se negaran a suscribir un acuerdo, entonces nos veremos sometidos a la arbitrariedad, la ASFI no puede dejar este punto a la libre negociación, debe establecer parámetros para esa negociación, a dicho efecto, tiene el amparo de los artículos 6 y 7 de la Ley 393.
Las normas adoptadas por el Estado Boliviano para el diferimiento de cuotas en el pago de créditos privados, aún no se encuentran debidamente reglamentadas, todavía se corre el riesgo de que surjan conflictos de interés entre Entidades de Intermediación Financiera y los particulares, dos puntos deben ser necesariamente aclarados por la ASFI, si sobre la cuotas diferidas, corren o no los intereses ordinarios, como he expresado, de ser así ya no estaríamos hablando de u diferimiento, sino de una reprogramación y el segundo punto, la negociación para el pago de cuotas diferidas, no puede librarse a la voluntad de las partes, deben establecerse parámetros racionales que estén en concordancia con la Ley 393, respecto a la fecha de inicio de pago, está claro, que por mandato de la Ley, tal y como estamos ahora, esta debe ser Julio, siempre y cuando la cuarentena no se alargue hasta el mes de junio, caso en el cual el diferimiento alcanzaría a la cuota posterior y así sucesivamente.