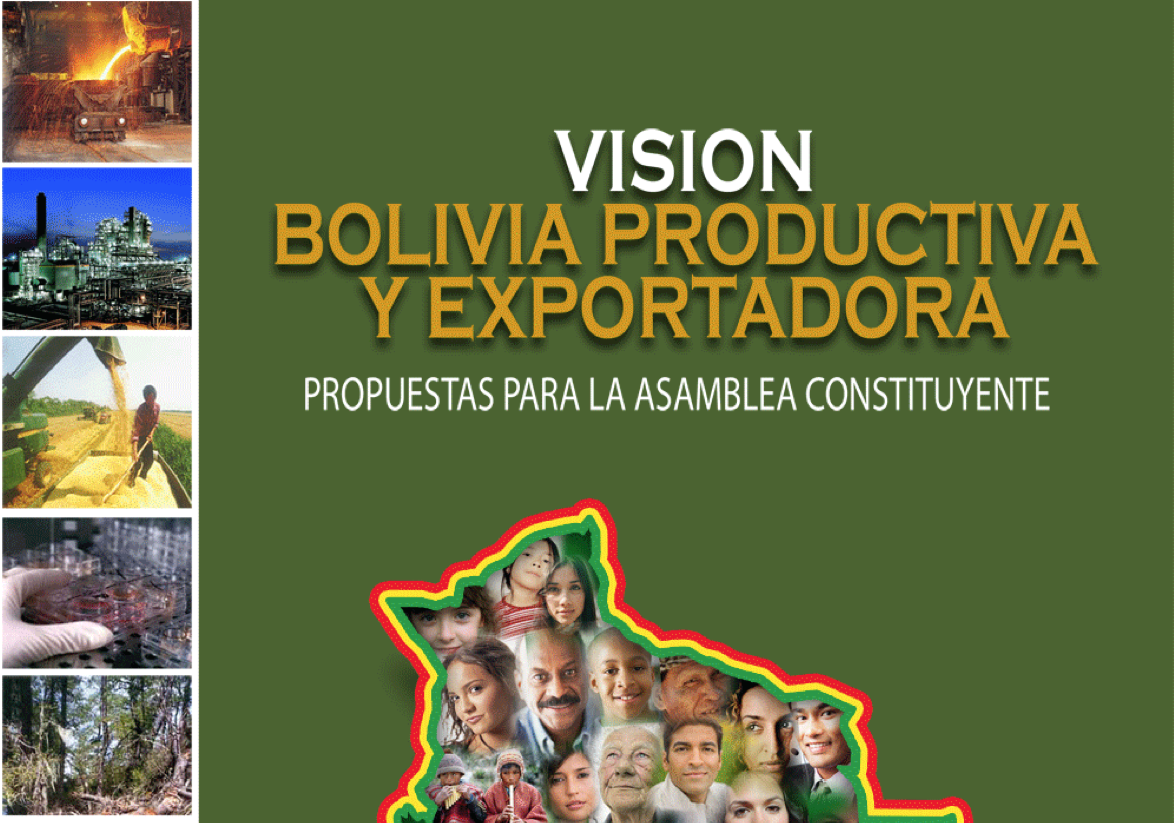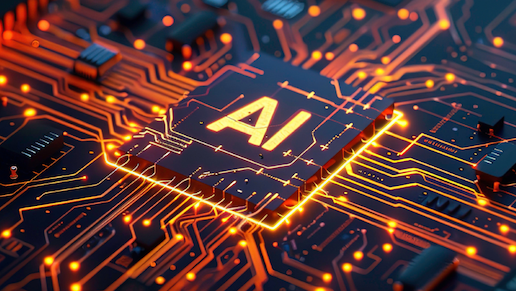Ese fue el sueño del IBCE, faltó voluntad para construirlo…
Enviado por Gary Rodríguez ... en Lun, 25/08/2025 - 13:23Si Ud. aún no hace uso de las facilidades que ofrece la Inteligencia Artificial para ponerse al día sobre lo publicado en extensos libros o sesudos estudios, está perdiendo la posibilidad de aprender más, p. ej., con la herramienta de ChatGPT, cuando ésta le puede ayudar con buenos resúmenes, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Aquí va, un ejemplo...
Ante los varios comentarios que recibí sobre mi última columna -“Lo que pudo ser Bolivia, y no fue…”- decidí reseñar el libro “Visión Bolivia Productiva y Exportadora” que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) publicó en 2006, como el primer aporte de la sociedad civil a la Asamblea Constituyente instalada ese año, para modificar la Constitución Política del Estado (CPE). Entonces, le pedí a ChatGPT que leyera las 300 páginas del libro, que hiciera un resumen y que proyecte cómo sería el país, de haberse aplicado con rigor las recomendaciones del mismo. A continuación, su respuesta.
¿Qué planteó el libro y cuál, el cambio propuesto? Que el desarrollo de Bolivia se basara en: 1) Transformar al comercio exterior en un pilar del crecimiento, con exportaciones de alto valor agregado, integrando a los sectores más pobres, rurales y urbanos; 2) Garantizar la seguridad jurídica e institucional, mayor productividad y competitividad, acceso al financiamiento, inversión, infraestructura y logística eficientes; 3) Implementar un Estado moderno, eficaz, descentralizado, que promueva, en vez de obstaculizar, y asegure una política social efectiva; 4) Diversificar, desde los productos extractivos, hacia la manufactura, agroindustria, turismo y Exportaciones No Tradicionales; 5) Combatir el contrabando, abrir nuevos mercados externos, negociar acuerdos internacionales y promover una integración pragmática; 6) Apostar por la biotecnología, biocombustibles, certificaciones ambientales y laborales en función de mercados internacionales exigentes; 7) Profesionalizar la diplomacia y mejorar la calidad de la gestión pública; 8) Que haya inclusión productiva y no solo inclusión social.
Con ello, Bolivia podría haber tenido un mayor crecimiento, sostenido y diversificado, no una expansión inercial basada en el gas, minerales y materias primas, sino en sus Exportaciones No Tradicionales (agroindustriales, manufacturas, forestales y turismo); pudo duplicar su tasa de crecimiento a un promedio de 7 % y no de 4% o 5 %, con lo que el Producto Interno Bruto (PIB) sería 1,5 a 2 veces mayor que el actual. La diversificación nos habría hecho menos vulnerables, más resistentes y habría subido la inversión privada.
Tendríamos un Estado moderno, técnico, descentralizado y eficiente que habría llevado servicios y políticas productivas al campo y zonas emergentes. Con seguridad jurídica, sin bloqueos, avasallamientos y conflictos, podríamos haber tenido inversiones estables. Una diplomacia comercial habría concretado acuerdos estratégicos con la Unión Europea, Estados Unidos y Asia-Pacífico, con mercados de cientos de millones de consumidores.
La pobreza habría bajado mucho más rápido con programas de inclusión productiva, en vez de solo subsidios. Millares de campesinos y mujeres en zonas rurales podían haber sido parte de cadenas productivas certificadas (Triple Sello, comercio justo, biocombustibles), con ingresos más altos y autonomía.
La adopción temprana de la agrobiotecnología y el uso de materias primas agrícolas para biodiésel, etanol para la gasolina, y productos agroindustriales, habría bajado la dependencia energética, la importación de combustibles fósiles y generado excedentes exportables, con una agroindustria responsable de alto valor y sostenible.
El riguroso control del contrabando de ropa usada, combustibles e insumos habría fortalecido el mercado formal, generado empleo digno y mejorado la recaudación tributaria, y los productores locales podían haber competido mejor en calidad y escala.
Hubiéramos sido un ejemplo de ética del desarrollo, donde la dignidad humana no se reduce a subsidios, sino, al acceso a oportunidades productivas y participación real. La legitimidad del Estado sería producto de su eficiencia, no del discurso. Tendríamos un mejor contrato social con una visión económica compartida (gobierno-sociedad civil), integrando de forma horizontal al sector privado como coautor del desarrollo.
El país hubiera dejado de ser rentista, insertado sosteniblemente en cadenas globales de valor, basados en el desarrollo humano, tecnológico, empresarial y ambiental; más rico, diverso y resiliente, industrializado, exportador, energéticamente diversificado y competitivo, con menos pobres y más empleos dignos; inteligentemente insertado, con acuerdos comerciales estratégicos, con un Estado promotor de la libre iniciativa.
¡Seríamos una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana, fundamentada en una economía real, no en subsidios ni políticas coyunturales! Ese fue el sueño del IBCE, faltó voluntad para construirlo… (el libro se puede descargar desde https://acortar.link/fxGC3J).