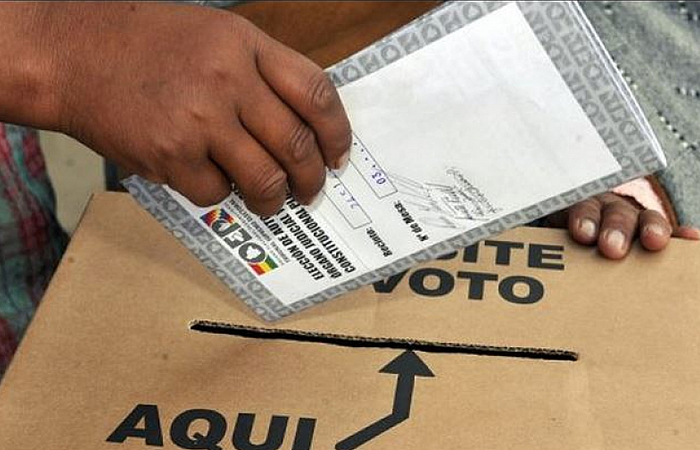En el curso de un año, la justicia española ha seguido un proceso de creciente presencia pública que desemboca ahora en una marcada pérdida de prestigio, derivada de un conjunto de decisiones –más que discutibles, arbitrarias– que han adquirido notoriedad y han generado un importante rechazo social. Todo comenzó con la opción tomada por el gobierno anterior, del Partido Popular, de reconvertir el conflicto político del independentismo catalán en una multiplicidad de procesos judiciales. Algunos de ellos se libraron en el terreno constitucional, para obtener la anulación de decisiones adoptadas por órganos de la Generalitat catalana; pero otros, más hirientes, se confiaron a la vía penal para procesar y encarcelar a los dirigentes del independentismo.
La justicia entró en el juego y, como consecuencia, más de una docena de líderes del movimiento independentista se encuentran en prisión preventiva hace más de un año, varios otros se han exilado –en Gran Bretaña, Suiza y Bélgica– para evitar la persecución judicial y el conflicto político se aleja cada vez más de una posible resolución. Judicializada la política, los jueces se situaron en el centro del escenario público y sobre ellos recayeron los focos de atención de los medios. En los últimos meses han surgido revelaciones acerca de lo que piensan y hacen estos personajes que, pese a la importante función que les está confiada, durante las recientes cuatro décadas de democracia en España no han estado sujetos a un escrutinio público intenso.
En septiembre apareció publicado el contenido de un chat interno del Poder Judicial en el cual un conjunto de jueces compartían sus opiniones acerca del independentismo y sus líderes; pese a tratarse de un correo oficial, pero de acceso restringido, los participantes mostraban abiertamente una toma de partido que –¡qué duda cabe!– se halla detrás de las decisiones de tipo represivo que la judicatura adopta en el conflicto catalán. Una mentalidad había quedado al descubierto.
Y la compuerta se había levantado. Siguió el escándalo de un juez que, luego de una audiencia en un caso de violencia intrafamiliar, había manifestado a una fiscal y a algún personal auxiliar sus consideraciones despectivas e insultantes acerca de la demandante. La grabación dada a conocer no deja lugar a dudas acerca del enfoque propio que este personaje, especialista en la materia, usa en los casos a su cargo.
Las decisiones de fiscales y jueces se han hecho materia de interés público… y de indignación creciente. El caso del rapero Valtònyc, condenado en mayo a tres años y medios de prisión por las letras de sus canciones y huido a Bélgica para evitar la cárcel, fue puesto de nuevo en discusión cuando, en agosto, la justicia belga denegó entregarlo a España. Al mes siguiente, un juzgado madrileño abrió proceso por “un delito contra los sentimientos religiosos” al actor Willy Toledo, debido a haber escrito “me cago en dios” en su cuenta de Facebook. Y en esa misma vena, aunque parezca difícil de creer, en octubre otro juez –de Galicia, esta vez– abrió proceso al dramaturgo Carlos Santiago por “ofensas al apóstol Santiago”, luego de la denuncia planteada contra él por la organización Abogados Cristianos.
El Ministerio Público no está ausente en este paisaje. Un fiscal solicitó en este mes de noviembre cuatro años de prisión para un joven indigente que robó un sándwich en una cafetería; días después rebajó la solicitud a tres años y medio. Al parecer, el estado de necesidad todavía no es suficientemente conocido. Y acaba de saberse que dentro del conjunto de procesos correspondientes al conflicto catalán interviene un fiscal que en su cuenta de Twitter ha llamado “golpistas” a los manifestantes independentistas. Hay quienes sostienen que manifestaciones como esta y otras similares son amparadas por la libertad de expresión, lo que está fuera de duda; pero lo relevante es que, tratándose de jueces y fiscales, revelan la perspectiva desde la cual un determinado número de ellos “administra justicia”.
A comienzos de noviembre se conoció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el proceso abierto por un grupo de cinco líderes vascos que, juzgados en 2011 por enaltecimiento de un miembro de la organización ETA, fueron condenados a diversas penas. Durante el interrogatorio de un juicio oral, una jueza de la Audiencia Nacional preguntó a Arnaldo Otegui si condenaba el terrorismo; luego de su negativa a responder, la jueza comentó en voz alta: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. La decisión del Tribunal subraya la falta de imparcialidad que el comentario de la jueza revela. España ya ha recibido condena del Tribunal de Estrasburgo en más de un centenar de casos y, según la información disponible, la mitad de ellos corresponden a procesos en los que no hubo un juicio justo; en el conjunto, sobresalen los procesos llevados a cabo en materia de los llamados delitos de opinión.
Con el cuadro casi completo, el Tribunal Supremo (TS) irrumpió en la escena como actor principal. El 16 de octubre, la sección segunda de la Sala contencioso-administrativa del TS –que integran 31 magistrados– decidió que el llamado impuesto a las hipotecas debía ser pagado por el banco prestamista y no por el cliente prestatario. Los cinco jueces firmantes, que integran la sección segunda y son especialistas en materia tributaria, rompieron así una interpretación que durante veinte años había asignado la responsabilidad del pago del impuesto al solicitante de la hipoteca. Otras sentencias siguieron inmediatamente el camino de la decisión innovadora. Dos días después, el presidente de la Sala contencioso-administrativa, Luis Díez-Picazo, publicó una nota de prensa que no registra antecedentes en España. Se comunicaba en el texto que el presidente de la sala había decidido trasladar el conocimiento de todo recurso pendiente sobre el tema al pleno de la Sala, esto es a los 31 magistrados que a la integran, dado que la decisión adoptada –que legalmente es sentencia firme– “supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social”. Mientras los comentaristas se preguntaban si ese paso suponía o no una suspensión de la sentencia en cuestión, dos de las cuatro asociaciones judiciales criticaron duramente esta decisión del presidente que, anotaron, pudo ser tomada antes de dictarse la sentencia pero no después.
Díez-Picaso, quien como abogado estuvo vinculado a la elite del sector empresarial y llegó a la presidencia de la Sala como candidato del actual presidente del TS, Carlos Lemes, es un juez claramente alineado en las filas conservadoras de la judicatura. Mientras la cotización en bolsa de los bancos caía y las asociaciones de consumidores advertían sobre la posibilidad de que el pleno de la Sala, que fue convocado para el 5 de noviembre, retrocediera acerca del criterio jurisprudencial innovador, los personajes políticos adoptaron posiciones a favor y en contra. Al tiempo de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se hacía eco de un sentimiento general al plantear que “el poder judicial debe hacer autocrítica de lo que ha pasado”, Lesmes, el presidente del TS, aceptó las críticas pero en seguida echó mano a un gastado recurso defensivo de los jueces: “falta claridad en la ley”.
Reunido el pleno de la Sala con 28 participantes, tomó 15 horas de debate que, por una mayoría de 15 contra 13 votos, se decidiera revertir el criterio innovador y volver a la tradición jurisprudencial que pone la carga del impuesto sobre el solicitante de la hipoteca. Debería entenderse que la opción de la Sala regirá decisiones futuras pero no modifica las sentencias firmes que motivaron esta tormenta; si es así, no es claro si en esos casos ya decididos el prestatario que pagó el impuesto tiene derecho a una devolución… ¿de quién, de la administración estatal que percibió el pago efectuado o del banco que según la sentencia debió hacerse cargo del mismo? La Sala no abordó estas cuestiones que quedan pendientes.
Dos días después de la decisión de la Sala, el gobierno socialista de Pedro Sánchez modificó la ley para establecer que el impuesto será de cargo de los bancos –una medida ilusoria, si no demagógica, puesto que resulta evidente que los bancos trasladarán el costo del impuesto a los montos que cobran al prestatario por el servicio. El desenlace deja –hasta ahora, puesto que el asunto será sometido a nuevos recursos– muchos insatisfechos, algunas cuestiones sin resolver y, como beneficiarios, solo a los bancos que, luego de establecerse que no deberán devolver nada a sus prestatarios, han recuperado sus cotizaciones bursátiles. Sin duda, en la relación de muertos y heridos el principal damnificado es el prestigio del Poder Judicial, cuya imagen social ha visto agudizarse su deterioro.
En este caso, como en los relacionados antes, la conclusión en la opinión pública –expresada en los medios y algunas encuestas –es que en el Poder Judicial prevalece un sector no solo vinculado a grandes intereses sino profundamente conservador. Resulta difícil imaginar que una mentalidad judicial así haya florecido de pronto entre los operadores del sistema de justicia español. Es probable que este tipo de intervenciones y decisiones sea una constante en los procesos; la diferencia reside en que ahora estamos enterados gracias a que la actuación de la justicia se ha hecho objeto de atención pública.
En algunas de estas decisiones fiscales y judiciales aparece un estilo donde predomina la voluntad de castigo, con un ánimo vengativo y de ejemplarizar, especialmente respecto de opiniones, posiciones o conductas desviantes de aquellas que determinada autoridad considera correctas. En el pasado inmediato español esta política remite al franquismo y así se recuerda en el debate cotidiano que ahora existe en el país acerca de la justicia: el franquismo ciertamente pervive no solo en un extremista como el detenido en estos días por planear un atentado contra el presidente Sánchez por el propósito de este de sacar los restos de Franco del Valle de los caídos. Pero extremos como la persecución de los delitos “que ofenden sentimientos religiosos” –católicos, por cierto, no evangélicos ni musulmanes– no se explican simplemente porque en el Código penal pervivan anacrónicamente. De que en efecto el aparato de justicia dedique recursos a esa persecución expresa un reflejo sobreviviente de una mentalidad que generó la Inquisición. Entre jueces y fiscales españoles se encuentran los herederos de esa tradición, que ha constituido en ellos un modo de ver el mundo y las conductas.
Este sesgo en la administración de justicia seguramente reaparecerá en los juicios que, fijados para su fase oral en enero, deben proseguir contra los líderes independentistas catalanes. La legitimidad de las decisiones que se adopten estará también en tela de juicio y el previsible rechazo social probablemente haga que el conflicto en Cataluña se profundice con el aporte judicial.