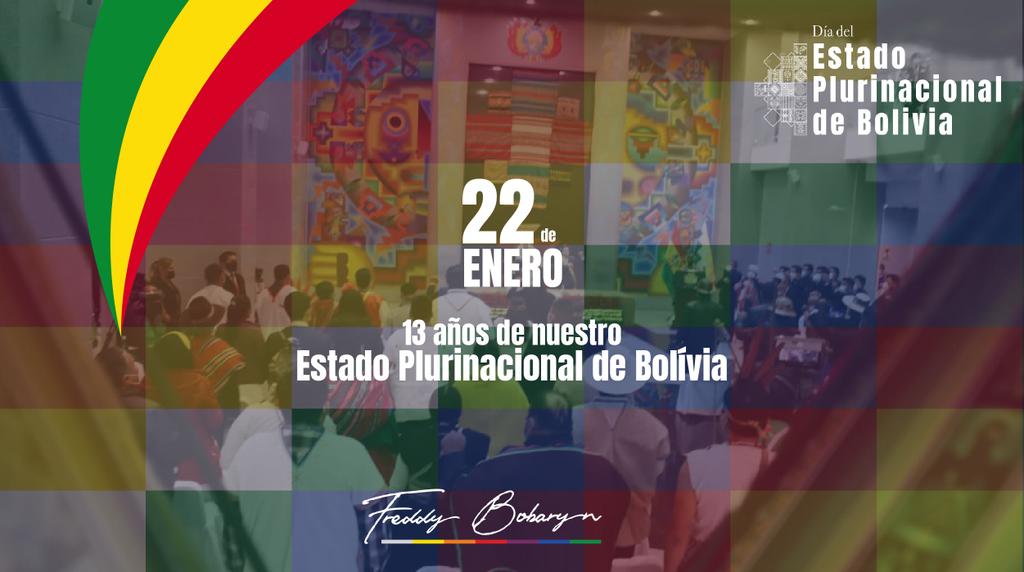Las prioridades de la Agenda Económica 2022
Enviado por Gary Rodríguez ... en Lun, 07/02/2022 - 18:26El Capítulo Bolivia de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) reunió a un selecto grupo de instituciones y profesionales para perfilar "Las prioridades de la Agenda Económica 2022" para el país. La organización del evento desarrollado virtualmente el 28 de enero pasado estuvo a cargo de la Comisión de Política Económica de la ICC, presidida por el Lic. Pablo Mendieta, Director del Centro Boliviano de Economía (CEBEC/CAINCO).
Los ponentes fueron: Alejandro Ponce Bueno, Presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía; Demetrio Soruco Henicke, Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y Javier Arze Justiniano, Gerente General de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. Jean Pierre Antelo, Presidente de la ICC Capítulo Bolivia y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, tradujo las conclusiones en la Agenda Económica 2022.
En el punto de partida se dijo que Bolivia -como país vulnerable a la pandemia- sufrió una severa afectación de su economía, resultando insuficientes las políticas de apoyo; el alza del PIB del 6% en 2021 produjo una recuperación parcial, situándolo un 3% por debajo del PIB del 2019; los organismos internacionales prevén una desaceleración del crecimiento en todo el mundo; las Reservas Internacionales Netas no cayeron más gracias al superávit comercial, la subida de precios internacionales, un menor dinamismo de las importaciones, y un repunte de las remesas de los bolivianos en el exterior; la brecha fiscal cayó, principalmente por la baja ejecución de la inversión pública.
En relación a las miradas sectoriales, respecto al sector hidrocarburífero quedó señalado que el mundo apunta a las energías renovables y menos contaminantes, lo que Bolivia podría aprovechar dada su gran capacidad productiva; a corto plazo se prevé precios altos para el petróleo; y, aunque Argentina y Brasil han hecho grandes esfuerzos para producir gas, el mercado brasilero sigue creciendo y tiene mucha necesidad del energético, pero Bolivia debe bajar sus costos de producción y mejorar drásticamente las reglas de juego.
Por el lado del comercio exterior la preocupación es cómo impedir una mayor caída de las RIN en aras de la estabilidad, trabajar la competitividad sistémica; apostar por la agrobiotecnología para aprovechar la demanda de alimentos que pese a las crisis y pandemias seguirá creciendo, y por el sector maderero que tiene enormes oportunidades de expansión; es mejor sustituir importaciones y atraer capitales, que endeudarse con tasas de interés en alza; respecto al contrabando, hacer entender que es pan para hoy y hambre para mañana, y que la responsabilidad de combatirlo no solo es del gobierno sino de la sociedad.
En el área de la construcción la recuperación fue parcial, no hubo un crecimiento real, considerando la baja del consumo de cemento respecto al 2019; se debe resolver la informalidad y mejorar el registro en el ámbito inmobiliario; finalmente, privilegiar la contratación de empresas constructoras bolivianas.
Jean Pierre Antelo dijo que la coordinación público-privada es la mejor forma de impulsar proyectos y generar políticas que beneficien a todos los bolivianos; las alianzas deben iniciar con el diálogo y la voluntad de trabajar en conjunto para dar certidumbre, mejorar el clima de inversión y aportar a la seguridad jurídica, y la institucionalidad privada puede aportar de forma técnica y propositiva al objetivo de la dinamización económica, favoreciendo a la industria nacional y el comercio formal.
Los 4 ejes prioritarios para la reactivación económica, serían: 1) Promover la sostenibilidad y el cambio de la matriz energética; 2) Apertura y búsqueda de nuevos mercados para productos bolivianos, en pro del empleo; 3) Garantizar el Estado de Derecho y una buena gobernanza; 4) Impulsar la innovación, la economía digital para el crecimiento económico y la equidad de género.
Nada del otro mundo -por tanto- perfectamente posible de hacer. O…¿qué dice Ud.?