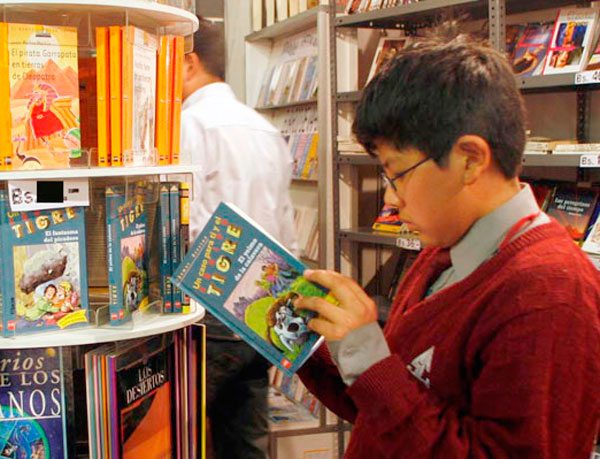Algunas consideraciones sobre el negocio del gas
Enviado por Boris Santos Gó... en Vie, 21/08/2015 - 16:37El precio del petróleo cayó, alcanzando el valor más bajo desde marzo de 2009 (barril "light sweet crude" WTI) a 42,23 USD según cotización delNew York Mercantile Exchange (Nymex) y el referencial Brent a USD 49,22.
De todas formas, antes de entrar en otras consideraciones podemos concluir, de momento, que tanto el petróleo como el gas natural serán siempre (por muchas décadas aún) valiosos referentes del mercado. Van a continuar siendo llave de progreso y crecimiento.
Ya se conoce que la reducción de precios del barril/petróleo también afectó precios del gas natural, ergo afectando ingresos de países petroleros y gasíferos.
No perdamos de vista a productores “tradicionales” o “convencionales” de petróleo y gas; y la formación de “nuevos” o “no-convencionales” productores de shale oil y shale gas que también van a incidir en precios del petróleo y del gas, en los mercados y en la geopolítica global. Además de la influencia que ya van teniendo en tecnología.
El mercado energético está en pleno proceso de reinventarse y de la mano de nuevas herramientas tecnológicas van a haber mucho más sorpresas en el suministro y consumo de energía. El gas es ya un referente global de energía limpia.
Otro evento importante es la reducción de la demanda de energía (petróleo, gas y electricidad) de China y el ingreso de Irán –cuando se levanten las sanciones político/diplomáticas que pesan sobre ese régimen- al mercado de valores de petróleo/gas.
A ese escenario agregar: el GNL o LNG es –sin dudas- el mejor jugador del gas. Ante su imposibilidad de transportarlo por elevados costos de ductos fue mejor licuarlo y transportarlo en líquido para venderlo en mercados del globo. En ventas tipo spot que cada vez es más atractiva.
Por citar dos ejemplos de la emergencia de la industria del gas natural en América Latina: Perú está ya en ese “club” de países con negocios LNG vendiendo su gas a precios Henry-hub (medición norteamericana de precios de gas) en cambio Bolivia sigue vendiendo materia prima a precios relacionados con una canasta de derivados del petróleo sin tener, de momento una incidencia importante en el concierto internacional de negocios en gas natural.
El gas natural es utilizado mayormente para generación eléctrica, supliendo así al carbón dañino ambientalmente hablando.
Irán prevé un aumento de su producción petrolera en 500.000 barriles por día (bpd) tan pronto como se levanten las sanciones en su contra y podrían alcanzar 3,9 millones de barril/día cuando la industria vuelva a “correr” como antes de las sanciones. (ministro del Petróleo Bijan Zanganeh).
Irán podría ofrecer enormes oportunidades para la inversión unas reservas energéticas que se cuentan entre las mayores del planeta, quizá dejando de lado ideologías/fundamentalismos y dando paso a creatividad y espíritu emprendedor.
¿Dónde está Venezuela y Bolivia en éste escenario? Están muy complicadas -de momento- por su legislación no-atractiva para inversiones externas en nuevos negocios relacionados a exploración/producción de petróleo/gas convencional; ni qué decir de la producción “no convencional” ni siquiera se cuenta con regulación específica: sobre éste particular ya se debería ir previendo. Los tiempos corren y en contra de ambas naciones porque el crecimiento del LNG en América Latina y los proyectos de shale(tanto en Estados Unidos cuanto en la región) van a impactar en ambos países.
América Latina (Chile, Brasil y Argentina) está trayendo LNG a precios que no están bajo influencia del petróleo y ello podría afectar a futuros negocios de petróleo/gas de Bolivia y Venezuela.
Entre el LNG y el shale (“nuevo” gas producido a escala en Estados Unidos); el ingreso de Irán con nuevos volúmenes de petróleo, la contracción de demanda china va a haber mucho petróleo, pero fundamentalmente mucho gas en el mundo. Ello obligará a repensar proyectos y visiones particularmente en países “pequeños” en términos de aporte de volúmenes de gas (como Bolivia).
Si bien es cierto existe potencialidad de buenas reservas en Bolivia y en Venezuela (gas asociado a petróleo) lo que falta es inversión para motorizar esa industria que requiere mucho capital, participación internacional y sinergias entre estados y multinacionales, dejando de lado cualquier discurso ideológico y dando paso a la fría racionalidad del negocio.
La nueva emergencia del gas (en su producción convencional o no-convencional) va a ser una nueva llave de mercados y de negocios a nivel global; en ese nuevo escenario nace –hace un par de años- y en proceso de fortalecimiento una “Opep” del gas denominada Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) (GECF, por sus siglas en ingles), como plataforma para definir y avanzar sobre retos y problemas de mercados internacionales de gas.
Ese escenario de articulación debe continuar coordinando y mejorando acciones para incrementar tecnología, investigación y perfeccionamiento de mercados del gas; aunque la tendrán complicada si no resuelven temas de relaciones positivas y proactivas con Europa y Estados Unidos. Lo que sí debe empezar a estudiar es la variable relación e indexación de precios del gas con el petróleo y sus derivados buscando mejores fórmulas que garanticen precios justos y suministro confiable de gas a mercados demandantes.
Más allá de "fijar precios" -que es imposible para un cártel porque el mercado es mucho más poderoso que un cártel- lo que sí puede hacer es construir un esquema de articulación de países es buscar integración energética, reglas compartidas, intercambio de mejores prácticas, nuevomanagement, gobierno corporativo y transparencia.
Conforman FPEG: Argelia, Bolivia, Egipto, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Holanda, Irak, Irán, Kazakstán, Libia, Nigeria, Noruega, Omán, Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela todos con buenas/altas reservas de gas o gran potencialidad de negocios futuros.
En éste quinquenio Estados Unidos tendrá un peso específico absoluto en el mercado del gas (no convencional) de manera que tanto mercados, precios y la organización misma van a sufrir, de seguro, variantes.
Los nuevos mercados de la energía (léase puntualmente de gas natural) van a tener tres componentes: todavía la influencia del precio del petróleo, el LNG como modalidad exitosa de suministro de gas y oportunidad de abastecer al mercado y el shale como “hermano” del gas convencional que va a ser un factor de mejora de la oferta en el mercado. Si los precios del petróleo continúan bajos por los próximos años naturalmente los productores de gas (de shale, fundamentalmente) estarán en búsqueda fórmulas que permita abaratar costos tecnológicos de exploración/producción aunque queda establecido que a Estados Unidos, por ejemplo, no le hace mella el precio bajo del petróleo porque, de todas formas, va a continuar con su política frenética de innovación y liderazgo –desde el sector privado- para seguir explorando/produciendo gas no-convencional desde la mejora continua de la tecnología.