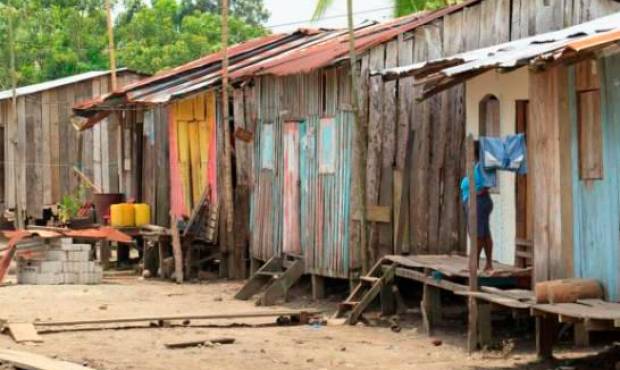El abrazo del sombrero de saó al poncho rojo
Enviado por Gary Rodríguez ... en Lun, 12/07/2021 - 20:23“El hábito no hace al monje” -dice el adagio- dando a entender que no es lo externo, sino lo interior, lo que cuenta en una persona. Así las cosas, no es el vestir “fashion” lo que da valor a la gente ya que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda... Lo que dice bien de alguien, no es su apariencia, sino, su carácter, su forma de ser y la coherencia entre lo que predica y practica…
Un reciente acto de corte académico-productivo llevado a cabo en La Paz, Bolivia, causó un revuelo periodístico. En medio de tantas malas noticias que se repiten a diario por la pandemia del COVID-19 y la difícil situación económica, los principales medios de comunicación del país ofrecieron inusuales titulares como: “Los Ponchos Rojos y empresarios del oriente se abrazan y fijan pasantías” (PÁGINA SIETE); “Ponchos Rojos y empresarios de la CAO en Achacachi sellan pacto por el desarrollo productivo nacional” (INNOVAPRESS); “CAO y productores 'ponchos rojos' estrechan lazos y acuerdan transferencia tecnológica para fortalecer la agricultura en Achacachi” (EL DEBER); “Ponchos Rojos de Achacachi compartieron un apthapi con sus visitantes del agro cruceño” (UNITEL); “Empresarios del oriente y Ponchos Rojos se abrazan y firman acuerdo en Achacachi” (ATB), entre otros. Hasta aquí, la dicha de ver a dos realidades distintas hablando el mismo idioma; a los diversos, aceptándose como tales; a los que quieren un mejor futuro para sus hijos, comprometiéndose a ayudarse.
Pero -de pronto- la bronca ante la inexplicable reacción de ciertos dirigentes del lugar, arrogándose el derecho de decidir lo que está bien o mal, en este caso, que los Ponchos Rojos no están para prestarse a “juegos políticos” ni “aventuras personales”, cuando de forma pública, impúdica, aviesa y ofensiva, eso es exactamente lo que hacen, abusivamente.
¿Cómo entender que el “uso del poncho” tenga mayor valor que el acuerdo de cooperación firmado entre el Rector del Instituto Tecnológico Jach’a Omasuyos, Guillermo Villavicencio, y el Presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, para que los estudiantes de dicha repartición se beneficien con pasantías en Santa Cruz, en el Departamento productor de alimentos por excelencia en el país? ¿Vestir un poncho vale más que la complementación de experiencias y saberes, para que el resultado el día de mañana sea la mejora de la calidad de vida de los productores del Altiplano, gracias a la transferencia tecnológica prometida desde el Oriente? (“Ponchos Rojos piden la renuncia del Rector que firmó acuerdo con empresarios del oriente”, ERBOL, 30.06.2021).
Una verdadera lástima que haya dirigentes de tal nivel, con una mirada tan miope y una actitud tan torpe, reclamando que se hubiera regalado ponchos rojos a los dirigentes de la CAO pasando por alto que éstos les dieron en reciprocidad el emblemático “sombrero de saó” y ¡nadie se rasgó las vestiduras por dicha causa!
¿O es que, el poncho de Occidente vale más que el sombrero del Oriente?
¡Cuánta mezquindad y cuán poca visión la de ciertas personas para quienes los argumentos no valen, pero sí el chicote que siempre llevan consigo, con el que amenazan y cuántas veces agreden a quienes piensan diferente a ellos!
Lo acontecido en Achacachi debería entenderse como una señal de buena voluntad del agro cruceño hacia sus pares de Occidente, en el afán de complementar esfuerzos como “una señal muy potente que se lanza en una sociedad, que, hay que decirlo así, lamentablemente se encuentra fracturada y muchas veces partida en dos, por cuestiones ideológico-políticas”; y, como en toda relación de conflicto o de quiebre “alguien debe dar el primer paso”, en este caso “ha sido el oriente, tendiendo su mano amiga, su mano de hermano hacia occidente” (“Agro da «señal potente» para unir lazos en vez de confrontar”, Página Siete, 28.06.2021).
Éste es mi pensamiento, y espero que el suyo también, para que un día tengamos una mejor Bolivia, unida en su diversidad sin importar el poncho, pero sí la rojo, amarillo o verde...