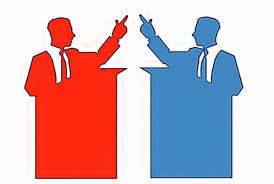La especulación en el pensamiento político
Enviado por Armando Méndez ... en Lun, 04/01/2016 - 11:51La filosofía es el campo del pensamiento especulativo. Quienes hacen análisis políticos puros dominantemente son especulativos, por tanto, se mueven en campo de la filosofía y del diletantismo. La ciencia es aquella que racionalmente puede explicar, determinando causas y consecuencias de fenómenos diferentes.
Es cierto que la actividad política surge con el hombre mismo pero los comportamientos políticos de los tiempos actuales que se quieren explicar se pierden en galimatías de quienes intentan hacerlo. Hay la creencia de que la política es un servicio, que implica la búsqueda del interés de los demás. Es por esto que es una característica de todo político, y ante todo si se reclama ser de izquierda y socialista, discursea sobre la exclusión de los pobres. No son los pobres los que reclaman derechos, sino son los políticos que “dicen” representarlos. La pobreza limita la conciencia sobre las razones de su estado y no tienen capacidad de organización ni de protesta.
Alguna vez usted, estimado lector, se preguntó porque los discursos políticos no se abocan a enfrentar el grave problema de la mendicidad. La respuesta es simple, se trata de un grupo social sin ninguna organización y que no participa en ninguna actividad política. Por tanto es un sector de la sociedad que no interesa a los políticos. A estos interesa los grupos sociales que votan en las elecciones y los discursos van dirigidos precisamente a ellos.
Los “cientistas” políticos que más parecen cuentistas abstractos suponen que la política es la actividad por medio de la cual las sociedades avanzan. Por eso la obsesión por ampliar la participación política de la gente. Creen que cuando más politizada está la sociedad es mejor.
Los “cuentistas” políticos creen en procesos históricos “racionales”, creen en la racionalidad política que busca el bienestar general, cuando la racionalidad fundamental de la política es conseguir poder, mantenerlo y acrecentarlo. Creen que el avance de la democracia es consecuencia de procesos políticos racionales. Su fe es ciega en el poder de la política, por lo que su divisa es el fortalecimiento del Estado; están a favor de las nacionalizaciones y expropiación de empresas y en contra de las privatizaciones. Cuando más presencia tenga el Estado sobre la actividad económica creen que es mejor.
La solución para los cuentistas políticos de izquierda es politizar a la sociedad, hay que sustituir unas élites por otras, “hay que dar mayor representatividad a la gente”. Si esto se logra avanza la democracia y se resuelven los problemas ¿Cuáles? Producto de esto vendría luego las propuestas de políticas para que los gobiernos implementen. De esta manera se lograría que predomine el interés general por encima de los intereses individuales.
Son amigos de las autonomías porque creen que de esa manera se lleva a cabo la “democracia participativa”. Como se cree que los problemas se resuelven en el mundo de la política, su solución debe promover la participación de todos, cuando la realidad demuestra que cuando esto sucede todos llevan el agua a su molino, generándose el caos. Como el caos no puede ser permanente, en definitiva llega la imposición violenta, abierta o velada, del que tiene más poder sobre los demás, dando por concluidos los angelicales procesos de democracia participativa.
Para los “cuentistas” bolivianos la democracia estaría en formación y en transformación a partir de tres vertientes que son la democracia representativa, la participativa y la comunitaria. Esta última se le puede concebir en los inicios de la vida del hombre por necesidad de sobrevivencia. La democracia es un fenómeno relativamente reciente en la vida de la humanidad. Las sociedades no modernas se caracterizaron por la ausencia del sistema democrático, como sistema político de organización de la sociedad.
La característica central de la democracia como organización es que esta descansa en la elección de sus gobernantes a cargo de los ciudadanos de un país, donde los elegidos no reciben el “poder”, como repetidamente se dice, sino que los ciudadanos les entregan un mandato para gobernar, como muy bien lo dice Jorge Lazarte, y sujeto a leyes y normas aprobadas por la mayoría, pero respetando los derechos de las minorías.
Para impedir que los gobernantes se hagan del “poder” es aconsejable la rotación de las elites gobernantes, que no es lo mismo que los empleados públicos, quienes deberían mantenerse independiente al gobierno que sea elegido, porque se supone que su cargo lo obtuvieron sobre la base del mérito profesional y que, por tanto, tiene la idoneidad para ejercer el cargo técnicamente.
La Paz, enero de 2016
*Profesor emérito de la UMSA, fue Presidente del Banco Central de Bolivia