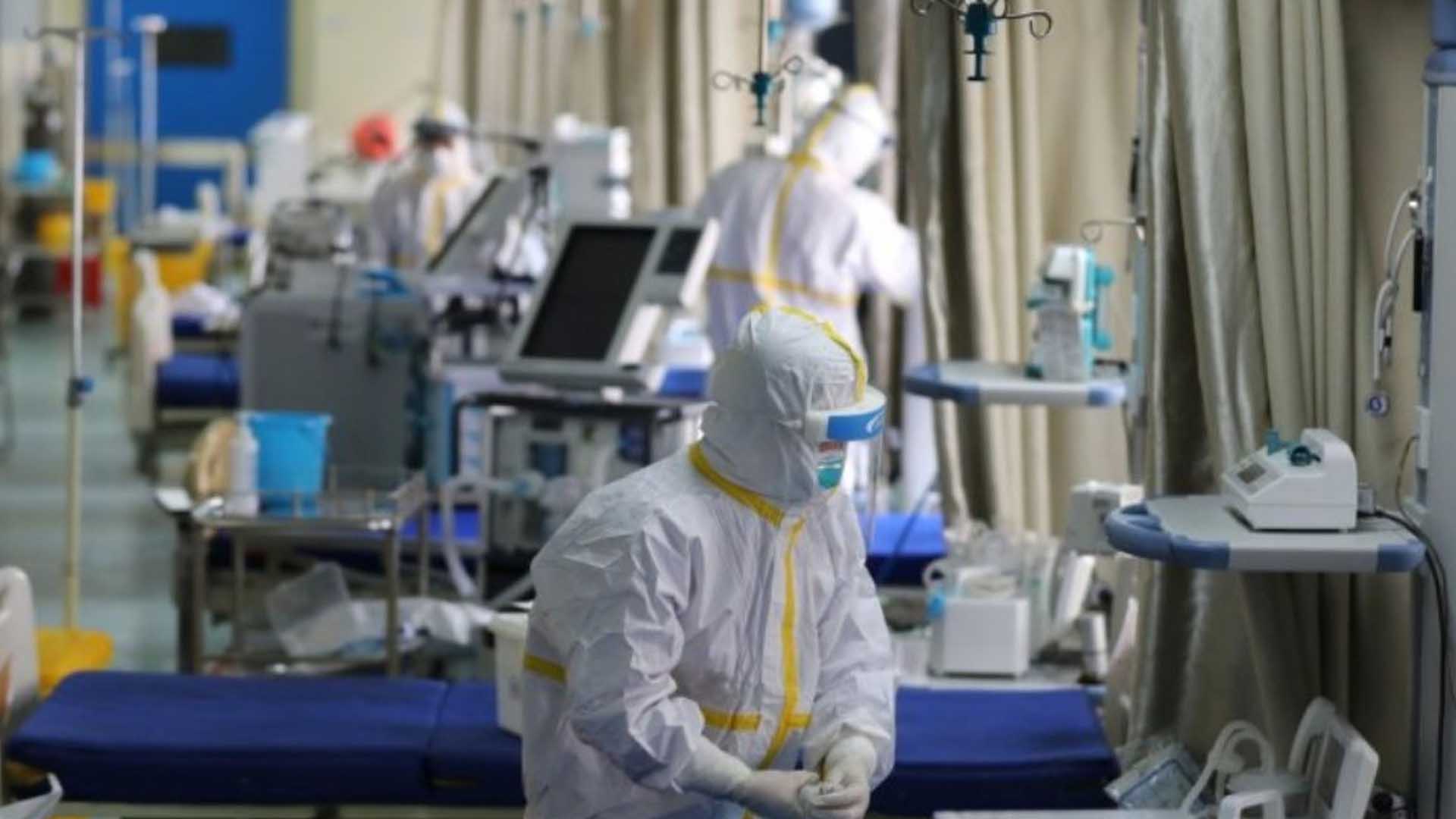Y en lo que simplemente parecía una repatriación de connacionales como todos los países han realizado durante la epidemia mundial del coronavirus Covid 19, el gobierno de Áñez cometía uno de los más aberrantes actos de violación de derechos humanos, impidiendo, el pasado 29 de marzo, el ingreso de más de 200 ciudadanas y ciudadanos bolivianos varados en la frontera con Chile, en su mayoría trabajadores temporales de escasos recursos que lo único que buscaban era volver a su tierra, entre ellos mujeres embarazadas, niñas y niños, y adultos mayores, bajo el argumento de que no se podía romper la cuarentena y que los decretos supremos emitidos por el ejecutivo así lo habían determinado.
La situación fue más grave aún porque el gobierno, a través de su Canciller, anunciaba en un principio que serían recibidos en la frontera en coordinación con las autoridades militares chilenas. Al día siguiente, de forma súbita el Ministro de Defensa, quien ahora asumía las decisiones, una vez en la frontera de Pisiga anunciaba que no se recibiría a los connacionales por razones de salud y porque no se podía romper la cuarentena, textualmente declaraba “debo decirles que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez mantiene la decisión firme de mantener cerradas las fronteras al 100%. No ingresará ni saldrá ningún boliviano, esto debido a que debemos preservar la cuarentena en el país”. Dichas declaraciones generaron una gran decepción y zozobra en los compatriotas y la reacción del país entero frente a este claro atentado contra sus derechos humanos y su dignidad de bolivianos.
Un análisis minucioso del anuncio de Áñez de “nadie sale ni nadie entra en el territorio nacional mientras dure la emergencia sanitaria” no fue evidente y en muchos casos mostró un menoscabo de los derechos de las y los bolivianos.
El derecho de regresar a la Patria. Incumpliendo derechos y su propia normativa. Expresamente establecido en nuestra Constitución Política del Estado que señala el derecho de toda boliviana y boliviano a salir e ingresar libremente al país. Igualmente, los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos así lo consagran. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José determina en su disposición 22.4 que “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. Del mismo modo, dada la importancia de este derecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente determina que “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país” (Art. 12.4)
Este derecho tiene sus limitaciones como la salud pública, pero las mismas deben ser proporcionales a la situación que se presente y, en ningún caso, significan la negación del derecho, y en segundo término, la restricción de este derecho sólo puede realizarse mediante Ley, lo que de ninguna manera ocurrió en este caso. Así lo estableció claramente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones generales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es el Estado a través del gobierno aún siendo transitorio y con la legitimidad cuestionada, quien debe velar por la protección de este derecho y dar todas las garantías para su efectivo cumplimiento.
Pero en el caso de las y los bolivianos varados en Chile el análisis se complejiza todavía más, pues no sólo el gobierno vulneró la normativa constitucional y de derechos humanos sino su propio Decreto Supremo Nro. 4196 que declaraba la cuarentena total en el territorio nacional, el cual, a pesar de ser sólo un decreto, sí había previsto la entrada de ciudadanas y ciudadanos bolivianos, preservando su derecho a reingresar en el país. En efecto, el parágrafo II del Artículo 8 (CIERRE DE FRONTERAS) definía que este cierre no incluía a “ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud”. Esta disposición nunca fue derogada por los decretos posteriores pero sí negada e incumplida por las autoridades gubernamentales.
Discriminación flagrante a nuestros compatriotas. El 21 de marzo de este año luego de dictada la cuarentena, el gobierno anunciaba la repatriación de más de 70 ciudadanas y ciudadanos desde Miami (USA), a través de un vuelo de la línea aérea estatal BOA, el cual había sido habilitado y coordinado expresamente por la Cancillería boliviana con el beneplácito de la presidenta Áñez, en una muestra de apoyo a los bolivianos que necesitaban o querían volver al país después del cierre de fronteras. Los mismos cumplieron rigurosos controles sanitarios antes de tomar el vuelo y posteriormente guardaron cuarentena en sus domicilios. Días después, por increíble que parezca, el gobierno negaba la entrada a las bolivianas y bolivianos que regresaban de Chile vía terrestre, denotando así una discriminación que no admite excusas.
Asimismo, resaltan los vuelos “solidarios” que se realizaron en coordinación con el gobierno para repatriar a ciudadanas y ciudadanos extranjeros, recibiendo el agradecimiento de Estados Unidos y la Unión Europea por tales acciones. Por tanto, la decisión gubernamental de negar el ingreso sólo muestra una actitud de desprecio y discriminación a nuestras hermanas y hermanos en la frontera con Chile, haciendo evidente para ellos la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.
De la misma forma, la decisión (conseguida por presión social) y la excusa de demorar 6 días la entrada de estos connacionales hasta que se construyan centros de aislamiento para que cumplan en estos lugares la cuarentena de 14 días antes de regresar a sus hogares, continúa siendo discriminatorio, porque en el caso de las bolivianas y bolivianos que llegaron desde Miami no se actuó de la misma forma. Si así hubiera ocurrido, correspondía que quienes llegaron en el vuelo de Miami cumplan la cuarentena de 14 días en algún centro en El Alto, cerca del aeropuerto. Por supuesto, esto no ocurrió.
El Ministro de Defensa sin ningún tapujo expresaba “no hay condiciones para llevarlos a un albergue para que permanezcan en cuarentena ni se puede confiar en que ellos respetarán el aislamiento en sus domicilios”. Por lo tanto, añadía, “se convierten en un peligro para la sociedad”. Expresiones discriminatorias no manifestadas con aquellos que llegaron en el vuelo de Miami.
La igualdad y no discriminación es un principio y derecho transversal, previsto en la CPE y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que no admite excusa para su cumplimiento. Así lo ha afirmado de manera contundente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al referirse al derecho de reingresar al propio país, señalando que “restringir los derechos consagrados en los párrafos 1 y 2 del artículo 12 haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara violación del Pacto”.
Otros derechos vulnerados. La negación de este derecho conllevó necesariamente a la afectación de otros derechos, la negativa del gobierno a que reingresen a su propio país significó dejarlos en un estado de indefensión, en una situación de vulnerabilidad, afectando otros derechos como la propia salud, la integridad personal, la alimentación, la reintegración familiar, la vida, la seguridad, en suma poniendo en riesgo la seguridad y la dignidad de aquellos a quienes no se permitió el reingreso al país. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que, la vulneración de este derecho implica afectar y poner en riesgo una amplia gama de derechos humanos, y “esta situación de vulnerabilidad puede ser entendida como una condición de facto de desprotección”. Razón por la cual, el Estado debe proporcionar medidas de protección adecuadas que garanticen que las personas puedan ejercer este derecho. Más aún, en el caso que se analiza, pues el Decreto Supremo Nro. 4196 había previsto la posibilidad de recibir a connacionales.
Daño a grupos en situación de vulnerabilidad. Otro aspecto sin duda de singular importancia fue la afectación a los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad que se encontraban entre los ciudadanas y ciudadanos bolivianos: mujeres embarazadas, niñas y niños, y adultos mayores, los cuales gozan de una protección especial o protección reforzada, en virtud de instrumentos específicos de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Nada de esto consideró el gobierno ni siquiera para dejar pasar a estos grupos en situación de vulnerabilidad, lo que constituye un elemento más de vulneración de derechos.
Repudio general. Las acciones del gobierno de facto en este caso generaron de manera inmediata un rechazo. Varias organizaciones sociales y organizaciones de defensa de derechos humanos se pronunciaron al respecto. Así también instancias como la Asamblea Legislativa Plurinacional, anunciando procesos internacionales o la presentación de acciones constitucionales. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH se había pronunciado en sentido que el Estado debía garantizar los derechos de sus propios ciudadanos y no dejarlos en situación de desprotección.
Fue así que, sólo por la presión social interna y externa por los posibles efectos de una demanda internacional, que no está descartada, el gobierno tuvo que retroceder en su decisión, aceptando el reingreso de nuestros compatriotas, pero nuevamente bajo condiciones que no corresponden como ya se ha explicado líneas arriba, dejando al Ministro de Defensa a cargo, como si se tratara de un tema de seguridad y no de derechos fundamentales.
En suma, independientemente de la tardía decisión del gobierno de permitir el reingreso de nacionales, la negación del ingreso a nuestros compatriotas en tiempo oportuno ha supuesto una de las más graves violaciones de derechos humanos del gobierno transitorio, contraviniendo lo establecido en la CPE y en los instrumentos internacionales en la materia e incluso su propia normativa, lo que lo hace pasible a eventuales procesos.
Por ello, a pesar de estar ya en el país y haberlos confinado a centros de aislamiento en Pisiga para cumplir la cuarentena durante dos semanas, este hecho, en primer lugar, no oculta la grave violación de derechos humanos que se ha cometido y, en segundo lugar, si el gobierno transitorio accedió a ello no fue por decisión propia sino por la presión social interna y externa.
En tal sentido, en forma increíble el día 4 de abril, la presidencia transitoria y los ministros transitorios de Relaciones Exteriores y de Defensa, expresaron su “beneplácito” por el reingreso de los compatriotas bolivianos, cuando fueron ellos quienes lo negaron y demoraron. En un miserable cálculo político del gobierno de facto de querer capitalizar este recibimiento como una dádiva, haciendo política de la desgracia provocada por ellos mismos, pero el pueblo no lo olvidará.