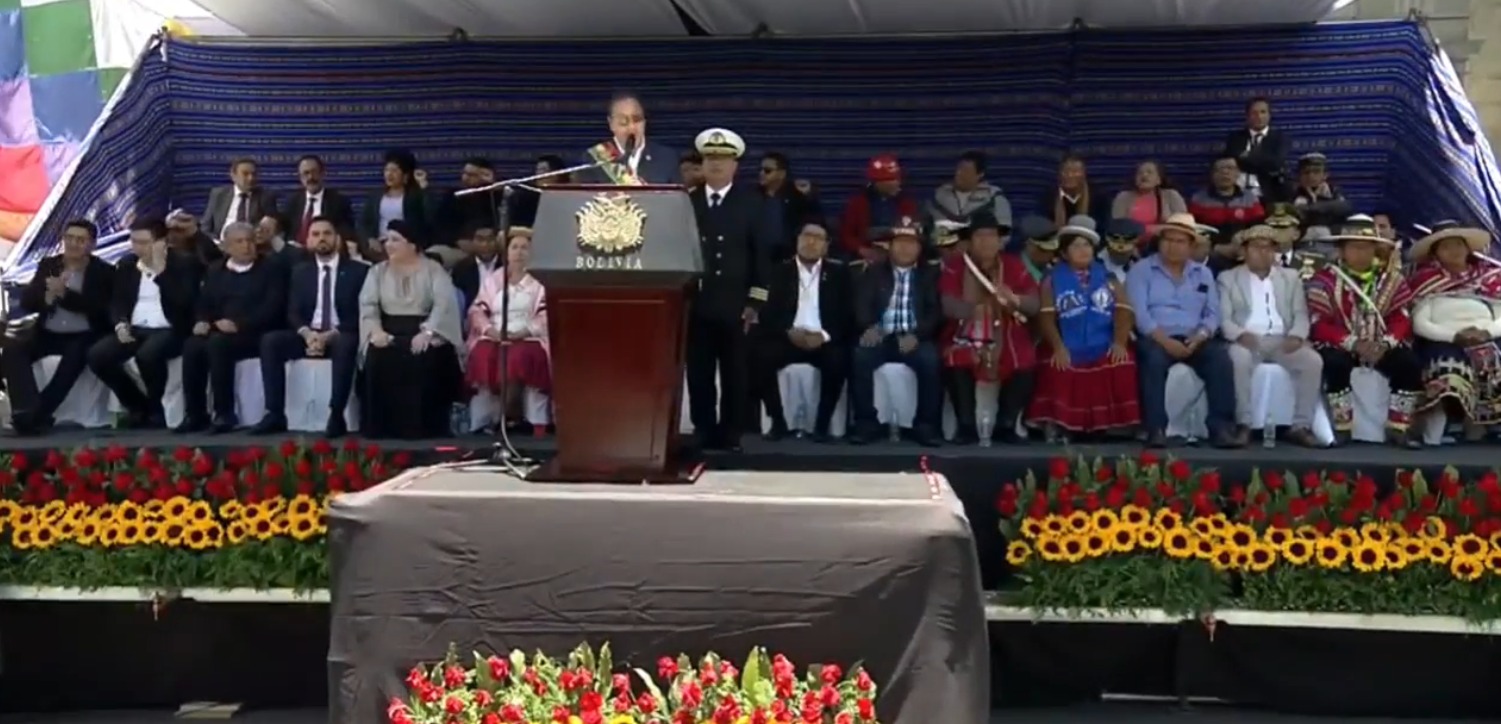Avasallamientos, impunidad, indefensión y sanción social
Enviado por Gary Rodríguez ... en Mié, 04/12/2024 - 16:30La inseguridad jurídica y el irrespeto de los derechos de propiedad bajan la inversión, la producción y el empleo, pero, también, aumentan la corrupción, la informalidad y la violencia, me dijo hace años un amigo a quien tengo en alta estima y de quien prefiero guardar su identidad por el tema que paso a abordar. Cualquier parecido con nuestra realidad, es mera coincidencia…
Este profesional de nacionalidad peruana, que trabajó en organismos de altísimo nivel, me recordó que los avasallamientos en el agro, con diferentes intensidades, se han dado en muchos países como Nicaragua, Venezuela, Zimbawe, Mozambique, Angola, entre otros, y, algo parecido pasó en Perú con la Reforma Agraria del gobierno de Velasco Alvarado (1968-1975), que luego derivó en el traslado de gente del campo a las ciudades.
Me explicó que a partir de las invasiones de tierras, aparecieron los llamados pueblos jóvenes o barrios marginales en el Perú, con agitadores que si bien se mostraban preocupados por los pobres sin techo, pasaron a ser bandas mafiosas que, en combinación con funcionarios corruptos de los registros públicos de propiedad, identificaban terrenos para su invasión, preparándolo todo meticulosamente con planos, para vender los lotes a los futuros invasores.
Me refirió que el “pago” incluía el transporte y materiales para la invasión. La mafia proporcionaba matones armados, esteras y palos para construir chozas, así como banderas y camiones para llevar a los invasores a asentarse y tomar posesión. Con el tiempo, esa gente lograba que los políticos les dieran títulos de propiedad, luz y agua, a cambio de votos, y los agitadores se hacían ricos con la venta de tierras invadidas, para lo cual compraban a jueces y políticos.
Dijo, también, que este delictuoso accionar solamente se limitaba cuando la prensa los identificaba, investigaba y denunciaba, obligando al gobierno, por la presión de los medios de comunicación, a portarse un poco más respetuoso de la propiedad privada, logrando aminorarse las invasiones. Finalmente, lamentó que los delincuentes siempre idean nuevas formas de usurpación, porque “las manzanas podridas, aunque las cambien de canasta, siguen podridas”.
A estas alturas del relato ¿entendió ya el porqué de tan largo prólogo? Ya sabe, cualquier parecido con nuestra realidad, es pura coincidencia…
Recuerdo que en 2013 se llegó a tener 117 predios productivos avasallados en el Departamento de Santa Cruz, preocupando no solo al sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador -como directamente afectado- sino, también, al propio gobierno, porque ello impediría avanzar con la propuesta de triplicar la producción de alimentos hasta el festejo del Bicentenario de Bolivia en 2025.
Hecha la investigación del caso, el Gobierno descubrió tráfico de tierras y actuó en consecuencia, con la Ley en la mano, en cumplimiento de su altísima responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada y la seguridad ciudadana, esto es, la integridad de los productores del agro, que, me consta lo que voy a decir ¡cuántas veces con sudor y lágrimas riegan la tierra para que no falte el alimento en nuestras mesas!
Sin embargo, eso ya es historia. Una vez más, Santa Cruz, que aporta con el 77% al volumen total de alimentos del país y con el 88% a las agroexportaciones que generan los dólares que tanto precisamos, sufre una escalada de violencia con el avasallamiento de tierras productivas por gente organizada, encapuchada y armada. Su modus operandi está filmado, documentado y los delincuentes, identificados. Entonces, salta la pregunta: ¿Y el Estado?
Es tal la indefensión en la que está hoy el productor del agro cruceño -amenazado, extorsionado, asediado- que, a diferencia del 2013, cuando se creó la Asociación de Productores de Predios Avasallados para defenderlos, no quiere denunciar por temor, de ahí que no se sabe cuántos están en tan triste situación como si no tuvieran ya bastante con la escasez del dólar y el diésel; los insufribles bloqueos; las vicisitudes con los precios; la cruda sequía; las plagas, etc.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), motivado por el derrumbe de la producción agrícola y la agroexportación, hizo un sondeo sobre el tema para conocer la percepción ciudadana, con respuestas más que contundentes:
El 99% dijo que el avasallamiento de predios productivos daña al desarrollo del país, que la justicia debe sancionar severamente a los avasalladores y, urgió al Gobierno a tomar medidas contra este delito que afrenta la seguridad jurídica.
Un 98% opinó que los avasallamientos frenan una mayor inversión privada en el agro y el 97% dijo que ello impide producir y exportar más alimentos.
Un 83% dijo saber que hay gente armada avasallando impunemente, de ahí que el 89% sentenció que la justicia no defiende al productor: Una grave sanción social que se podría revertir castigando a quienes se ríen de la Ley, haciendo pensar mal, a muchos, sobre el accionar del Estado…