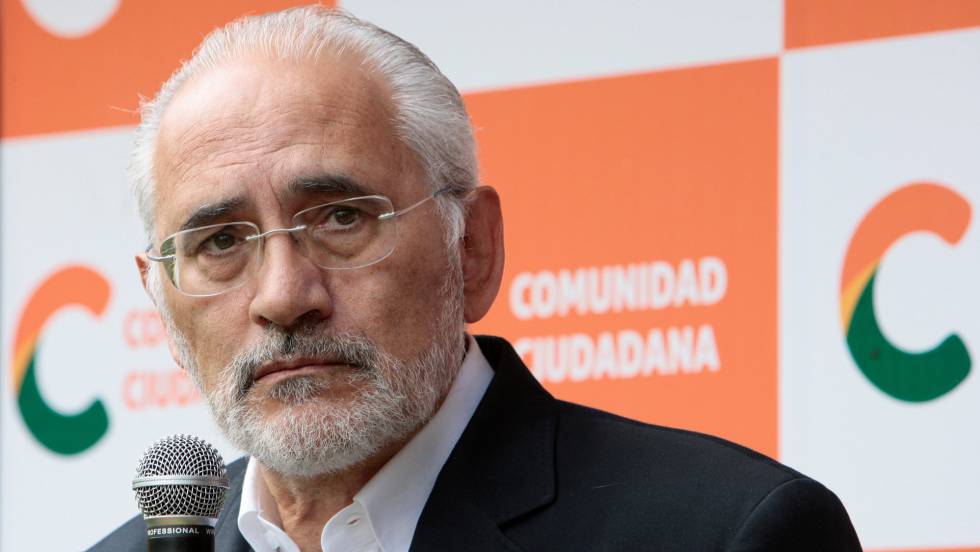Opinión consultiva sobre la reelección: lo que es y lo que no es
Enviado por Emiliano Azurduy en Dom, 15/08/2021 - 07:16Foto: CorteIDH junto al Secretario General de la OEA Luis Almagro en ocasión del juramento de un Juez
En primer término, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es una instancia diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede y funciones muy distintas, mientras que la CorteIDH es un órgano autónomo que ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, fundamentalmente resuelve casos contenciosos y tiene sede en San José (Costa Rica), la segunda NO es un órgano jurisdiccional, ejerce funciones de promoción y defensa de los derecho humanos (es decir, NO JUZGA) y tiene su sede en Washington DC (EEUU). La mayor parte de los países de la Región (más de 25) han reconocido la competencia de la CIDH pero sólo un poco más de una veintena reconocen la competencia de la Corte. Por ejemplo, ni Canadá ni Estados Unidos reconocen la competencia de ninguna de estas dos instancias
La CorteIDH tiene además de su función jurisdiccional contenciosa, otra de carácter consultivo que consiste en interpretar la Convención Americana sobre Derechos del Hombre o Pacto de San José, bajo el denominativo de Opinión Consultiva (OC).
En ese marco, el 21 de octubre de 2019 la República de Colombia presentó a la Corte-IDH una solicitud de Opinión Consultiva acerca de “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Consecuentemente, el 13 de agosto de 2021 el Estado boliviano fue notificado con la Opinión Consultiva OC-28/21 de la CorteIDH que decidió por 5 votos a favor y 2 en contra que, de acuerdo a la interpretación de la Corte, la “reelección presidencial indefinida” en un Sistema Presidencialista NO es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con un reconocimiento normativo en la Convención ni de otros tratados de derechos humanos; que los principios de la democracia representativa incluyen la periodicidad de elecciones, el pluralismo político y la prohibición de que una persona se perpetúe en el poder. Asimismo, estableció que, se debe garantizar la alternancia y la separación de poderes, que estaría en riesgo si se permite esta situación y, por tanto, prohibir la reelección indefinida no es contraria a la Convención, pero debe ser establecida en una Ley.
A partir de ello, debe aclararse que, la OC no resuelve un caso contencioso contra Bolivia ni contra ningún país, ni contra una o varias personas, es una decisión general, abstracta, una interpretación de la Convención que busca ante todo promover un diálogo no litigioso, que sirve de referencia a los países de la Región en el marco de los derechos humanos.
Por esto, la OC no establece plazos ni sanciones contra nadie ni contra ningún país. No corresponde. Si se solicitó la opinión o una interpretación de la Convención, es que se tienen dudas sobre su interpretación, por tanto, resulta absurdo, entender que sea la base para un proceso o para establecer responsabilidades. Bajo estas mismas consideraciones, la OC tampoco es retroactiva, sus efectos son a posteriori, por eso no puede considerar un proceso contra alguien que interpretó antes de manera diferente.
En el caso de Bolivia, esta armonización ya habría sido resuelta con la Ley 1266 de convocatoria a las elecciones de 2020 donde se establece que no habrá reelección indefinida.
Es pertinente señalar también que la OC deja muchas dudas en varios temas, por ejemplo, al ser una decisión muy específica que sólo analiza la figura de la “reelección presidencial indefinida” en un Sistema Presidencial, no queda claro si la “reelección presidencial” no indefinida es un derecho humano, ni tampoco si la “relección presidencial indefinida” se aplica a otros sistemas políticos como el Sistema Parlamentario. Consecuentemente, se desconoce en qué quedaría la Sentencia Constitucional 084/2017 , pues al referirse la OC sólo a la figura presidencial, sería parcialmente correcta la interpretación del TCP para los cargos de Vicepresidente, Gobernadores, Alcaldes y otras autoridades reelegibles no presidenciales.
Por otra parte, es muy importante aclarar que si bien la OC manifestó que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas por un régimen autoritario”, en ningún caso esta afirmación significa la justificación de un golpe de estado o de una ruptura constitucional sólo fue la interpretación actual de la Corte de algunas democracias en la Región.
En tal sentido, dado que la OC no es una mera opinión, es acertada la decisión de remitir la OC al Tribunal Constitucional Plurinacional que establezca el alcance de la misma, su vinculatoriedad, que permita luego la adecuación, armonización y adaptación de la normativa jurídica boliviana acorde a los fundamentos que se establecen y en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. .
Por último, merecen destacarse los dos votos disidentes que entre otras consideraciones manifiestan que: el país que presentó la Opinión (Colombia) no tenía un interés propio sólo un afán político, este tema precisamente originó el conflicto institucional en Bolivia, por lo cual la Corte debió rechazarlo (Zaffaroni), el derecho a la reelección también debió ser analizado como el derecho de los pueblos a elegir, sin que la Corte pudiera restringirlo. En el voto de Pazmiño, se fundamenta que la Corte debió rechazar el análisis de esta Opinión porque existen casos contenciosos pendientes, como lo hizo en otros casos similares. Intervenir en un caso puede significar afectar el el principio de soberanía y de no injerencia en asuntos internos de los Estados.
Cabe esperar el profundo y detallado análisis del Tribunal Constitucional Plurinacional sobe esta decisión que nos permita tener claridad del alcance de la OC y evite el manejo político y mediático de un tema tan delicado que afecta al pueblo boliviano.